La imagen del Libertador en el bicentenario de la independencia.
- portalchie
- 30 ago 2019
- 15 Min. de lectura

La obsesión por la historia
El periodista Andrés Oppenheimer en su libro, “¡Basta de historias!” se quejaba de la pasión latinoamericana por la Historia, advertía que “mientras los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro, los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado” (…) “Basta entrar en cualquier librería de México, Argentina, Chile, Perú o Colombia para ver que las secciones de novelas históricas y ensayos históricos son mucho más grandes que otras. (…) las listas de best-sellers latinoamericanos están encabezados por novelas históricas”.
En contraste Pablo García Dussán en su ensayo crítico sobre “El papel de la ironía y la metaficción en El General en su Laberinto”, resaltaba que la novela histórica “no sólo se encarga de desmitificar figuras icono nacionales, sino que su forma y estrategias narrativas comprenden una dinámica idónea a la hora de abrir posibilidades de representación que involucran voces y pensamientos restringidos por formas literarias anteriores (…) representa ya no una actitud de denuncia o de ruptura, sino que es el reconocimiento de la diferencia y la multiplicidad en la realidad social actual”.
En esta misma línea, Gina Ponce de León en su libro “La Novela Colombiana Posmoderna” resalta que una de las características de la literatura posmoderna latinoamericana es la preocupación por la historia reciente: “…el narrador se convierte en representante de la memoria colectiva en lo referente a la relación de esa violencia que ha marcado a Colombia de una manera determinada; la narrativa del siglo XXI se orienta hacia la recuperación, representación y re-interpretación de esa historia. Por lo tanto, lo que llamaremos “necesidad histórica” se convierte en la exposición de los hechos trágicos.”
Dice Díaz Pomar, en su monografía “La imagen de Bolívar en la literatura andina”, que la obsesión con el pasado tiene una finalidad política: “justificar acciones que serían difíciles de explicar sino estuvieran envueltas en un manto de presunta legitimidad histórica” y más adelante explica que tanto la literatura decimonónica como la de finales del siglo XX vienen construyendo imaginarios sociales en diferentes sentidos: “La primera exaltó, la segunda resignifica”.
Entonces, en toda narrativa histórica se esconde una tensión entre el “primer plano literario y el trasfondo político”, a la manera de Stephen Greenbladtt, quien sostiene que la Historia es “textualidad mediada”.
El mito
Al la fecha del bicentenario de la independencia colombiana, 1.819 – 2.019, vale constatar como las narrativas recientes resignifican la vida y obra de su principal gestor e impulsor: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, considerado como el Padre de la patria, El libertador de cinco naciones, inspirador de la Gran Colombia y visionario de la unidad latinoamericana.
Bolívar es una figura de alcance mítico, parafraseando de Eliade Mircea en su obra Mito y Realidad, en cuanto está relacionada con “un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial (…) en los comienzos”: La unidad latinoamericana, La Gran Colombia y cuyo gestor es un héroe mítico “modelo ejemplar de todas las actividades humanas significativas”. Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de “seres sobrenaturales”, una realidad ha venido a la existencia, “sea ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución.”
Cuando se habla de una “historia oficial” se está equiparando a la historia con el mito y a los historiadores con la función del sacerdote, del chaman quien a través de la ceremonia “fuerza al hombre a trascender sus límites, le obliga a situarse junto a los Dioses y los Héroes míticos para poder llevar a cabo sus actos” al invocar el mito mediante el rito, las gestas de los seres sobrenaturales se convierten en el modelo ejemplar de todas las actividades humanas significativas.
Por su parte la historiografía y la crítica literaria constatan un cambio en el sentido cómo se escribe la novela y el ensayo histórico en nuestros días. El caso ejemplarizante es la vida y obra de Simón Bolívar. Si lo que se denominó la “historia oficial” propugnó desde las artes y en particular las letras (la literatura y la historia) por exaltar la imagen de los próceres de la independencia con el fin de consolidar los proyectos nacionales, este no es el caso de todas las narrativas contemporáneas, pues su intención actual es desmitificar los héroes y está más cercana a mostrar las voces marginales, lo encubierto, la multiplicidad de lo diverso y diferente.
El corpus
Un registro de los contenidos de las obras de escritores colombianos en torno al “imaginario” nacional sobre los héroes de la independencia, y en particular de Simón Bolívar, en las publicaciones del periodo comprendido entre finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI; nos arroja el siguiente corpus de obras, listado desde el más reciente al más antiguo:
En primer término las publicaciones más recientes sobre el tema son la trilogía del sello Editorial Planeta del periodista y escritor costeño Mauricio Vargas.
“La noche que mataron a Bolívar, publicada en 2.018
“Ahí les dejo la gloria” del 2.013
“El mariscal que vivió de prisa” del 2.009.
“La Caravana de Bolívar” novela publicada en 2.012, escrita por Evelio Rosero Diago, nacido en 1958 en Bogotá.
“En busca de Bolívar” ensayo biográfico publicado en el 2.010, escrito por William Ospina, nacido en Padua, Tolima en 1954.
El último rostro” cuento publicado en 1990 y escrito por Álvaro Mutis Jaramillo (1903 – 2013) nacido en Bogotá.
El general en su laberinto” novela publicada en 1989, escrita por Gabriel García Márquez (1927 – 2014). Nacido en Aracataca, Magdalena y nacionalizado en México.
Estas obras permiten establecer un contrapunto con la la historiografía, representada en dos ensayos históricos: “En busca de Bolívar”, 2.010 de William Ospina y “Bolívar y la revolución”, 1984 de Germán Arciniegas. Las demás publicaciones restantes se enmarcan dentro del carácter ficcional y pertenecen a la narrativa histórica: La caravana de Bolívar de Evelio Rosero Diago, El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, El último rostro de Álvaro Mutis Jaramillo, La ceniza del libertador de Fernando Cruz Kronfly, La noche que mataron a Bolívar, Ahí les dejo la gloria y El mariscal que vivió de prisa; de Mauricio Vargas Linares. Dicho repertorio de obras cobija los últimos cuarenta años.
Contexto y coyuntura social
Desde luego que las condiciones económicas, políticas, sociohistóricas y culturales son el marco desde donde se permutan sus resignificaciones. El asentamiento de la nacionalidad colombiana está signado por desacuerdos políticos e interminables guerras que han puesto en entredicho la legitimidad del Estado como de sus dirigentes políticos, militares y económicos. Contradicciones, traiciones y celos por el poder que se vislumbran desde el mismo año de 1.808; cuando el imperio español es desarticulado por Napoleón.
La concreción del ideal ilustrado fue la república, fundamentada en la libre escogencia de los gobernantes del pueblo mediante el voto popular y que llamó a la insurrección de los pueblos contra el régimen feudal y su absolutismo monárquico. Este movimiento transformador fue liderado inicialmente en Europa por Napoleón Bonaparte y que hizo de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, años de guerras y transformación de la geopolítica mundial y conllevó al desconocimiento de las colonias de ultramar de la monarquía mediante incipientes formas de organización política como lo fueron los Cabildos y luego, guerras de independencia conducidas por un puñado de héroes épicos de los que despuntan George Washington, Simón Bolívar, José de San Martín y Alexandre Pétion.
Un siglo después, en 1.919, al conmemorarse el primer centenario, rondaba en el país una gran crisis económica producto de la guerra de los Mil días, aunado a su ingobernabilidad y a la demoledora noticia sobre la pérdida del canal de Panamá en 1.903; su mayor y potencial recurso de divisas. Dentro de este clima de incredulidad, postración e inutilidad, la dirigencia política no escatimó esfuerzos para utilizar las figuras del panteón de la independencia; resignificando sus imágenes con un glorioso y ampuloso idealismo patriota que alimentó la quimera de la Gran Colombia compuesta por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y Bolivia; y que en verdad nunca existió.
A la entrada de la modernidad en el siglo XX, los imaginarios de la población colombiana cambiaron, introduciendo un creciente y marcado individualismo; debido a la urbanización y al mayor asentamiento de la población en las ciudades. Sin embargo, la violenta confrontación bipartidista que conllevó al Bogotazo de 1.948 y luego devino en el Frente Nacional; un pacto que duró 16 años en que liberales y conservadores se turnaron en el poder. La violencia no se terminó, se desplazó a un nuevo escenario: guerrillas campesinas de corte marxista y un Estado centralista excluyente. Para mediados de la década de los ochenta, dicha confrontación dejó en un día en el centro de Bogotá, más de cien muertos entre magistrados, gente del común, guerrilleros y agentes del orden en el llamado Holocausto del Palacio de Justicia. En la última década del XX, apareció el terrorismo narco y el paramilitarismo que inflamaron una oleada de violencia dejando hondas secuelas de muerte y dolor entre los colombianos tanto del campo como la ciudad; acentuando un desplazamiento de colombianos por el mundo y crecientes cinturones de pobreza y delincuencia en sus principales ciudades. Dando entrada a personajes siniestros en la vida colombiana: El sicario, las bandas delincuenciales, la modelo amante del traqueto; que reforzaron el imaginario popular con el “todo vale” y “ábrase paso a cómo a bien tenga en tierra de nadie”.
Por si fuera poco, en noviembre del 2012 Colombia se vio abocada a ceder 75 mil kilómetros de mar en el Caribe, cuando la Corte Internacional de la Haya le dio la razón a Nicaragua sobre su reclamación frente a los límites en San Andrés y Providencia.
Esta vulnerabilidad y fragmentación paulatina pesa en el “inconciente colectivo” o “imaginario nacional” que día a día es alimentado desde los centros de noticias que reseñan una crónica interminable sobre el manejo desaliñado, negligente y corrupto por parte de una clase económica y política interesada más en su promoción personal.
Digamos pues que a grosso modo son estos los hechos que enmarcan las condiciones socio políticas en que los narradores contemporáneos se han visto inmersos. Sumado a la manipulación política que movimientos políticos y grupos guerrilleros hacen de la imagen de Simón Bolívar y otros próceres, tanto en Ecuador, Uruguay, Argentina, Bolivia y en particular del movimiento bolivariano de Hugo Chaves Frías y en su continuador, Nicolás Maduro.
La carroza de Bolívar
La Carroza de Bolívar, del escritor bogotano, Evelio Rosero Diago y publicada en el año 2.012. Según él, su primera incursión en la novela histórica y tal vez la única. “Siempre me estrellé contra el gran obstáculo: ¿cómo enlazar literatura con historia? Yo no quería repetir la historia novelada, a la que uno como lector se ha acostumbrado y, en cierto modo, deplora” —Señaló a la revista Arcadia en el Hay Festival de 2.012.
Es a través de la singular situación que vive su protagonista, el abogado Justo Proceso Pastor López en medio de los carnavales de Blancos y Negros de Pasto que se propone reivindicar los “Estudios sobre la vida de Bolívar” del marginado historiador pastuso, José Rafael Sañudo mediante una carroza desmitificadora y así develar, la verdadera naturaleza de Simón Bolívar, a quien considera un impostor y un implacable pero cobarde tirano que saqueó y masacró al pueblo inerme de Pasto en 1.822.
Es mediante la intertextualidad de la obra del historiador Sañudo, de los análisis de Karl Marx sobre Simón Bolívar, de la tradición oral del pueblo; que Evelio Rosero crea los personajes y los inserta en la trama para que diserten sobre la imagen de un Bolívar impostor, arrogante, tirano y lujurioso el cual propició la primera masacre de la recién creada república colombiana en Pasto, conocida como “La Navidad Negra de 1.822”. En la novela sus personajes se refieren al libertador como “un gran hijueputa”, el “Napoleón de las retiradas”, “el más nefasto”, “un traidor que entregó a Miranda”.
La tensión que Justo Proceso provoca al confrontar la “verdad sobre héroe fundacional” que las fuerzas del status quo, la izquierda y otros sectores mantienen, termina conduciéndole a una muerte ridícula, sin haber podido dar a conocer a la ciudad, su irreverente denuncia.
Metáfora perfecta para que Evelio Rosero parodie la realidad colombiana, su clase dominante, sus símbolos fetiche y sus ceremonias en medio de una gran mascarada.
En el análisis “El Carnaval de Blancos y Negros” y La narrativa colombiana del siglo XXI, escrito por Gina Ponce de León, expone que “La denuncia del héroe más conocido en América Latina es una censura a la colonización que continuó, después de la independencia, con la manipulación del pueblo por parte de la clase económicamente fuerte y con la dominancia ideológica de la cultura europea. (…) El resultado de esta deconstrucción es una parodia de la independencia y de los mismos hechos de la independencia que se transfieren a la figura del Libertador. (…) La culpabilidad de Bolívar se debe extrapolar al fracaso de la historia presente que no ha sido capaz de conjurar el trauma de la conquista para las clases pobres y para los habitantes que sueñan permanentemente con un futuro mejor”.
En Busca de Bolívar
El narrador, poeta y ensayista tolimense William Ospina nacido en Padua, Tolima en 1954, escribió el ensayo biográfico “En busca de Bolívar”; (2.010). En contravía de la intención desmitificadora de otros escritores contemporáneos, intenta encontrar las razones “supremas” que llevaron a Bolívar a tomar decisiones que pusieron en entredicho su integridad como patriota, libertador e inspirador del ideal democrático y de unidad de las seis naciones que condujo a su liberación del yugo monárquico.
Ospina considera en el ensayo que por inexplicables que parezcan algunas de sus acciones —La permutación de su libertad por Miranda, la ejecuciones de grandes luchadores de la independencia como Piar y Padilla, su preferencia por la dictadura luego de la campaña del sur, la masacre de Pasto, sus delirios. Dice Ospina en la biografía: “…el que estudia corre el riesgo de sentir que había método en su locura, que hasta en los momentos en que parecía más delirante, la decisión que tomaba era la más acertada, entre lo posible, y la más conveniente, no para sí mismo, sino para su país. Y si se medita que aquel país en el que pensaba no existía aún, que aquella gran nación por la que luchaba en realidad no existe aún, doscientos años después, uno justifica el vértigo. Uno a veces termina pensando que Neruda acierta cuando dice que en este mundo Bolívar está en la tierra, en el agua y en el aire, que Bolívar es uno de los nombres del continente”
Obra diametralmente opuesta, tanto en género como en sentido, a la narrativa posmoderna pero unidas en su intención por actualizar la visión del prócer para las actuales generaciones del siglo XXI y así prolongar el “eterno debate” sobre las intenciones de quienes lideraron la independencia y construyeron los cimientos de las nacionalidades andinas.
Bolívar y la revolución
Desde ángulo de la historia y como sumatoria con la producción literaria del siglo pasado, el ensayista e historiador colombiano, Germán Arciniegas (1900–1999), escribió “Bolívar y la revolución”, 1984; buscando contextualizar el accionar de Simón Bolívar y las nuevas naciones dentro del acontecer mundial, específicamente norteamericano y europeo de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, una época de positivismo, romanticismo y revoluciones liberales. Dentro de ese contexto político, económico y social explica las decisiones aparententemente controvertidas del Libertador.
Arciniegas valida y reconstruye el entorno que propició la independencia como lo fueron la expedición botánica, el levantamiento comunero, el palenque, tanto como las tertulias de los criollos ilustrados.
La Noche que mataron a Bolívar
El escritor y periodista Mauricio Vargas Linares luego de haber escrito tres novelas sobre los héroes de la independencia del subcontinente —Sucre, San Martín, Bolívar, Santander— conformó una trilogía de la independencia. Su intención no es la de resignificar, sino llenar los vacíos, los agujeros vivenciales de sus personajes que los documentos históricos no registraron. Un ejercicio de recreación de época, de costumbres y sentires.
En la novela “La Noche que mataron a Bolívar”, el periodista Vargas Linares, se centró en 1.828, un año singular y piedra de quiebre; no solo en la vida de Bolívar, sino también para las nacientes repúblicas.
Esa noche septembrina de 1.828, Bolívar descubre que está muerto en cuerpo y alma, que su espíritu murió “hundido en la decepción”. Que sus pulmones ya enfermos se agravaron “al pasar la madrugada con las piernas hundidas en el agua helada de la quebrada de San Agustín, debajo del puente del Carmen”. Los dos años siguientes fueron la larga agonía de un enfermo terminal con algunos destellos geniales.
Fue cuando Bolívar entendió por qué San Martín le dijo en Guayaquil: “Ahí le dejo la gloria”, cediéndole el honor de liberar el Perú; tratando de hacerle entender que no valía la pena a sabiendas que lo que le entrega es “un regalo envenenado”
Ese año también —explica Vargas, en rueda de prensa en el Hay Festival— aparecen tres constantes que se irán a repetir en diferentes coyunturas de la historia colombiana. La primera, consiste en el derecho de quienes consideran que el régimen es despótico y se alzan en armas, de forma violenta, que “era lo que reivindicaban los jóvenes santanderistas que asaltaron el Palacio de San Carlos esa noche”. La segunda, el derecho del Estado a defender el régimen “legitimo”, bajo “el argumento de la razón de Estado, y reprimir a los alzados de manera violenta”. Y la tercera constante, es la amnistía, “el perdón con el que los gobiernos han intentado, sin lograrlo, cerrar las heridas”.
Esta resignificación dista mucho de la tradicional dicotomía entre “Bolívar, el libertador y Santander, el hombre de las leyes”, y deja ver una sutil línea de encuentro y desencuentro entre democracia y dictadura; federalismo y centralismo, Bolivarianismo y nacionalismo, provincialismo y latinoamericanismo acorde con el péndulo de las circunstancias
Dentro de la charla en el Hay Festival, el historiador Juan Esteban Constaín, consideró que el mayor aporte de la novela (¡Ahí les dejo la Gloria!) es que cuenta dos tragedias -la de San Martín y la de Bolívar- y muestra cómo cada uno termina por añorar el destino del otro. Como dijo el periodista Carlos Restrepo en la presentación del libro, “La Noche que mataron a Bolívar”: “Vargas le da una nueva vuelta de tuerca a la Conspiración septembrina, para analizar las muchas muertes del Libertador”.
Bolívar: El antihéroe
A finales del siglo XX, en los años noventa, los dos escritores colombianos de mayor reconocimiento internacional no pudieron resistirse a la tentación de escribir sobre la vida y obra de Simón Bolívar. Hablo desde luego del premio Nobel de 1982, Gabriel García Márquez (1927 – 2014), con “El general en su laberinto”, 1989; y el premio Cervantes 2001, Álvaro Mutis Jaramillo (1903 – 2013), quien escribió “El último rostro”, 1990. Cada uno desde su intención, inspiración y estilo narrativo plasmaron una imagen muy opuesta a la tradición del héroe encumbrado y decidieron ubicarse al final de sus días, en medio de la enfermedad, y decepción. Montando un burrito, con una escaza guardia, presa de cada vez más frecuentes ataques de tos, flaco, ojeroso y reducido en talla y peso; afronta el abucheo público y los grafitis: ¡fuera longanizo, abajo el dictador! Contrastando en sus recuerdos los días de gloria, conducido en carrozas, jaladas por “ninfas” y tapetes de flores o dirigiendo la batalla en briosos corceles.
Unos años antes, Fernando Cruz Kronfly, escritor nacido en Buga en 1943, escribió “La ceniza del libertador”; 1987. Es Kronfly el que escoge el viaje de Bolívar hacia Santa Marta como tema literario y seguramente inspiró a García Márquez y a Mutis. Ese viaje es de por si una alegoría del héroe derrotado, cercado por un laberinto oscuro y ciego que consigue confundir al héroe, hacerlo dar palos de ciego, hasta derrotarlo; sometiéndolo a una pesadilla que devora al otrora héroe encumbrado, héroe triunfante y estratega admirado y envidiado, soñador como cual más, pero vencido al tratar de emprender el camino de la unidad nacional, enredado en la higuerilla de la política y de los deseos fragmentarios de caudillos militares otrora, sus propios compañeros de lucha.
A este respecto dice Díaz Pomar en la monografía “La imagen de Bolívar en la literatura andina” donde analizó cuatro narrativas: El último rostro, cuento de Álvaro Mutis; y las novelas: El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, Manuela del ecuatoriano Luís Zúñiga, y Yo, Bolívar rey, del escritor venezolano Caupolicán Ovalles; para conjeturar que en dichas novelas “no se habla de una perspectiva marginal que nace de los humillados y vencidos, lo que para algunos es eje fundamental en la nueva novela histórica, sino que lo que se hace es caricaturizar, satirizar, ironizar o heroizar un personaje histórico con el objeto de destruirlo, cuestionarlo, exaltarlo dependiendo de la intención del autor” colocando en tela de juicio la construcción de sentido, “las intenciones”, el “trasfondo político” de los escritores y la tendencia artística de la narrativa contemporánea.
A manera de conclusión
En un primer acercamiento a la narrativa colombiana del presente siglo se destacan dos publicaciones de escritores colombianos: Ficción histórica con Evelio Rosero Diago, “La Carroza de Bolívar”; (2.012) con la intención de poner “patas arriba” la imagen de Bolívar. De otro lado el narrador, poeta y ensayista valluno, William Ospina con su ensayo histórico “En busca de Bolívar”; (2.010); a fin de exaltarlo y reconocer, y en cierta manera “justificar, racionalizar sus hierros y descaches políticos”. Dos obras diametralmente opuestas, tanto en género como en sentido, pero unidas en su intención de actualizar la visión del prócer para las actuales generaciones del siglo XXI y prolongar el “eterno debate” sobre las intenciones de quienes lideraron la independencia y construyeron los cimientos de la nacionalidad andina.
Sin embargo, la imagen de Simón Bolívar en la escritura de finales del XX y comienzos de siglo XXI, marca una serie de características que distan mucho de exaltar una imagen impoluta como prócer, libertador, genio, estratega, estadista, visionario, héroe y hasta galán, que son los tópicos típicos de lo que se ha denominado “historia oficial”. Salta también a la vista un gran distanciamiento frente al manejo político que desde las esferas del poder nacional o de los países vecinos se ha dado a dicho imaginario.
En cuanto a la constante relación entre historia y violencia, dualidad que se convirtió en una sombra cotidiana en el incierto devenir de los colombianos y pugna por desvelar en qué momento se perdió el rumbo (si es que alguna vez se tuvo), Ponce de León explicita que “el narrador se convierte en representante de la memoria colectiva en lo referente a la relación de esa violencia que ha marcado a Colombia de una manera determinada; la narrativa del siglo XXI se orienta hacia la recuperación, representación y re-interpretación de esa historia. Por lo tanto, lo que llamaremos “necesidad histórica” se convierte en la exposición de los hechos trágicos.”
A este respecto dice “…la idea de “unidad nacional” asociada a un sujeto heroico y mítico que representa la nación soberana, ha perdido valor. Así pues, Bolívar es visto a la luz de la experiencia estética de la narratividad, o sea metafóricamente, como un humano cambiante al que se le sigue adaptando a distintos momentos socio-políticos de la nación, cuyas situaciones de conflicto del presente parecen heredadas de él, como su padre fundador”
Por: Carlos Pineda Jiménez





























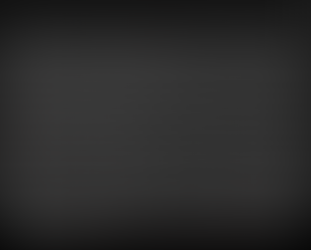























Comentarios